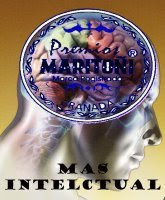Los que seguís este blog sabéis que en él se lucha contra la superstición y la credulidad. Somos conscientes de que nuestro cerebro se deja engañar, a veces por sí mismo, y por eso hemos de estar en alerta permanente.

Como algunos sabéis, hace años yo vivía en Sevilla.



La calle Doña María Coronel es una hermosa calle centrica que une la plaza de San Pedro, o del Cristo de Burgos, con las de San Román y San Marcos trazando hacia el final una suave curva de ballesta, donde estaba mi casa.


Hacia la mitad de su longitud es cortada por la calle Gerona, que baja desde Santa Catalina, los Terceros y el Rinconcillo hacia San Juan de la Palma y hacia Feria. Son calles de cierto aire señorial, con pocos bares, -entonces ninguno-, y edificios-casonas de 3 o 4 plantas y grandes portalones.
 Ahí donde veis el contenedor estaba aparcado mi SEAT 127 amarillo en la mañana del 25 de diciembre de 1978; mi hija y mi permiso de conducir tenían entonces once meses, y el coche apenas siete.
Ahí donde veis el contenedor estaba aparcado mi SEAT 127 amarillo en la mañana del 25 de diciembre de 1978; mi hija y mi permiso de conducir tenían entonces once meses, y el coche apenas siete.

Hacia las nueve de esa mañana solitaria yo había bajado a mirar el nivel del aceite, porque íbamos a emprender inmediatamente un viaje que se me antojaba larguísimo, hasta Archena, en Murcia, para pasar unos días en casa de unos amigos; eran casi 600 km por las carreteras de entonces, que más que unir, separaban las ciudades.

Mientras estaba en plena faena, con la varilla en la mano, se me acercó por detrás un hombre, de entre treinta y cuarenta años, bien afeitado, peinado, y vestido con apenas un pantalón oscuro y una camisa blanca muy limpia, a pesar del frío de la mañana de diciembre. Con una voz tranquila y un poco tímida me pidió que le diera algún dinero para desayunar; llevé mi mano al bolsillo con la intención de darle unos duros, pero había dejado el monedero arriba, en casa. “Lo siento, no llevo nada encima”. “No te preocupes -dijo-, me hago cargo”, y siguió caminando calle abajo.


Antes de volver a la faena recordé que en el bolsillo de la camisa llevaba la cartera, en la que tenía billetes de quinientas y mil pesetas. “¿Porqué no? -me dije- jo, es Navidad”. Alcé la vista y vi al mendigo girar en ese momento a la derecha por la calle Gerona, corrí tras él llevando en la mano un billete de quinientas o mil, -no recuerdo-, recorrí los apenas 20 metros que me separaban de la esquina. Cuando llegué, la calle estaba completamente desierta.

Caminé hacía abajo, todos los portales estaban cerrados, no había nadie, no había bares, no había nada. Quienes conocen esa calle saben que no tiene casas donde habiten mendigos, y que no hay bocacalles hasta 100 metros más abajo, hasta Sor Ángela y la propia Dueñas. Aquel hombre había desaparecido.

Volví a mi tarea, terminé de comprobar el nivel de aceite, partimos e hicimos el viaje sin problemas, o sin más problema que al poco de llegar mi hija, mi Pelopina, que daba sus primeros pasos, vomitó toda la cena en la alfombra con la que nuestros anfitriones adornaban el salón. Volvimos a Sevilla sin incidencias. Durante aquellos días estuve un poco atónito, y hasta hoy le he dado mil vueltas a lo que ocurrió aquella mañana sin encontrar explicación. Han pasado treinta años, y era Navidad.
 FELICES FIESTAS A TODOS
FELICES FIESTAS A TODOS


 Es más fácil verlo cuando el ocaso ocurre sobre una superficie plana, mejor si es el mar. El día ha de ser muy transparente, y por ello los días más adecuados son días fríos , de invierno.
Es más fácil verlo cuando el ocaso ocurre sobre una superficie plana, mejor si es el mar. El día ha de ser muy transparente, y por ello los días más adecuados son días fríos , de invierno.

































 Los ritos, por otra parte, nos dan seguridad al afianzarnos en el carril que nos resulta conocido, y nos evitan aventuras y frustraciones. ¿Tienes algún ritual cuyo incumplimiento te impida dormir, o por el contrario te puedes mover libremente sin el andamiaje de los ritos? ¿No lo tienes? ¿Estás seguro?
Los ritos, por otra parte, nos dan seguridad al afianzarnos en el carril que nos resulta conocido, y nos evitan aventuras y frustraciones. ¿Tienes algún ritual cuyo incumplimiento te impida dormir, o por el contrario te puedes mover libremente sin el andamiaje de los ritos? ¿No lo tienes? ¿Estás seguro?






 Ahí donde veis el contenedor estaba aparcado mi SEAT 127 amarillo en la mañana del 25 de diciembre de 1978; mi hija y mi permiso de conducir tenían entonces once meses, y el coche apenas siete.
Ahí donde veis el contenedor estaba aparcado mi SEAT 127 amarillo en la mañana del 25 de diciembre de 1978; mi hija y mi permiso de conducir tenían entonces once meses, y el coche apenas siete.  Hacia las nueve de esa mañana solitaria yo había bajado a mirar el nivel del aceite, porque íbamos a emprender inmediatamente un viaje que se me antojaba larguísimo, hasta Archena, en Murcia, para pasar unos días en casa de unos amigos; eran casi 600 km por las carreteras de entonces, que más que unir, separaban las ciudades.
Hacia las nueve de esa mañana solitaria yo había bajado a mirar el nivel del aceite, porque íbamos a emprender inmediatamente un viaje que se me antojaba larguísimo, hasta Archena, en Murcia, para pasar unos días en casa de unos amigos; eran casi 600 km por las carreteras de entonces, que más que unir, separaban las ciudades. Mientras estaba en plena faena, con la varilla en la mano, se me acercó por detrás un hombre, de entre treinta y cuarenta años, bien afeitado, peinado, y vestido con apenas un pantalón oscuro y una camisa blanca muy limpia, a pesar del frío de la mañana de diciembre. Con una voz tranquila y un poco tímida me pidió que le diera algún dinero para desayunar; llevé mi mano al bolsillo con la intención de darle unos duros, pero había dejado el monedero arriba, en casa. “Lo siento, no llevo nada encima”. “No te preocupes -dijo-, me hago cargo”, y siguió caminando calle abajo.
Mientras estaba en plena faena, con la varilla en la mano, se me acercó por detrás un hombre, de entre treinta y cuarenta años, bien afeitado, peinado, y vestido con apenas un pantalón oscuro y una camisa blanca muy limpia, a pesar del frío de la mañana de diciembre. Con una voz tranquila y un poco tímida me pidió que le diera algún dinero para desayunar; llevé mi mano al bolsillo con la intención de darle unos duros, pero había dejado el monedero arriba, en casa. “Lo siento, no llevo nada encima”. “No te preocupes -dijo-, me hago cargo”, y siguió caminando calle abajo. 
 Antes de volver a la faena recordé que en el bolsillo de la camisa llevaba la cartera, en la que tenía billetes de quinientas y mil pesetas. “¿Porqué no? -me dije- jo, es Navidad”. Alcé la vista y vi al mendigo girar en ese momento a la derecha por la calle Gerona, corrí tras él llevando en la mano un billete de quinientas o mil, -no recuerdo-, recorrí los apenas 20 metros que me separaban de la esquina. Cuando llegué, la calle estaba completamente desierta.
Antes de volver a la faena recordé que en el bolsillo de la camisa llevaba la cartera, en la que tenía billetes de quinientas y mil pesetas. “¿Porqué no? -me dije- jo, es Navidad”. Alcé la vista y vi al mendigo girar en ese momento a la derecha por la calle Gerona, corrí tras él llevando en la mano un billete de quinientas o mil, -no recuerdo-, recorrí los apenas 20 metros que me separaban de la esquina. Cuando llegué, la calle estaba completamente desierta.